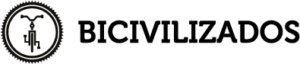En mi barrio nunca se vieron muchas bicicletas, las empinadas cuestas que nacen en la calle del Pez para ascender a una de las siete colinas de la ciudad (Madrid comparte con Roma esta particularidad orográfica) bastaban para disuadir a los posibles ciclistas, y la debilidad económica de la mayoría de los vecinos apuntillaba cualquier aspiración de sus vástagos para convertirse en Bahamontes, aspiración que quedaba reservada a los lecheros que trepaban todos los días calle arriba en sus triciclos haciendo piernas y echando el bofe, impulsando un cajón cargado de botellas de cristal.
Me contaron que Perico Delgado aprendió así el oficio de escalador por las escarpadas calles de su Segovia natal. Algunos niños de mi barrio, a falta de pedales, construían, con cajas de frutas y rodamientos a bolas, un patín, precursor del skate, con el que se lanzaban por las aceras a toda velocidad. Los constructores más ingeniosos incorporaban al mecanismo un rudimentario sistema de frenos; el resto se fiaba de su buena suerte para no colisionar al final del descenso con uno de los afortunadamente escasos automóviles que circulaban por los alrededores.
Aprendí a montar en bicicleta cuando estaba a punto de cumplir los 30 años y residía en un entorno más propicio. Tras una semana de torpes tentativas y múltiples caídas decidí, en un acto de osadía, lanzarme a la calle. En el primer intento aterricé sobre el capó de un taxi felizmente parado en un semáforo. Había olvidado preguntar a mi maestra sobre la forma correcta de utilizar los frenos.
Convenientemente informado, y no lo suficientemente escarmentado, volví a la carga unos días más tarde y enfilé, con más voluntad que acierto, el carril-bus de la calle de Arturo Soria para quedar empotrado entre dos rugientes y humeantes vehículos de la Empresa Municipal de Transportes, que reclamaban sus explícitas prioridades. Atufado y arrepentido, cargué con la bicicleta prestada, que no tardaría mucho en devolver a su propietario, y di por finalizada la etapa. Desde entonces sólo me subo al sillín muy de vez en cuando para demostrar la veracidad de ese axioma popular que dice que montar en bicicleta es algo inolvidable.
Ahora contemplo las reivindicativas procesiones ciclistas, que todos los jueves desfilan por las vías más céntricas de la ciudad, con una mezcla de sensaciones encontradas. Admiración por su admirable equilibrio y su pertinaz protesta. Irritación si su bulliciosa marcha me pilla por sorpresa y a bordo de un taxi y siempre un toque de piedad por las múltiples penalidades que conlleva la práctica del ciclismo urbano en una urbe despiadada, despedazada y contaminada como ésta.
A un amigo mío, ciclista de diario y amante de la vida sana, le prohibió el médico acudir a su trabajo dando pedales; según el galeno, los beneficios de su saludable actividad no compensaban el deterioro que sufrían sus pulmones tras cruzar todos los días dos veces por la Cibeles y otros puntos altamente contaminados de la ciudad.
El paseo de la Castellana está pidiendo a gritos un carril-bici segregado del tráfico automovilístico. La larga, llana y emblemática avenida podría ser el paradigmático eje de una ciudad para peatones y ciclistas, con eficientes y no contaminantes servicios públicos, una ciudad alegre y confiada hecha a la medida del hombre y no a la de sus desquiciadas criaturas mecánicas. Podría fraguarse una alianza de peatones y ciclistas para combatir la dictadura de las cuatro ruedas, pero me temo que aún quedan unos cuantos malentendidos por resolver: he oído quejarse a muchos ciclistas porque los peatones no respetan sus precarios y exclusivos carriles y comparto con la gente que camina ciertas quejas sobre la frecuente invasión de las aceras por los partidarios de las dos ruedas en su permanente y peligrosa gincana, a contracorriente y en muchas ocasiones por dirección prohibida.
Bolardos, contenedores, carritos infantiles o de la compra, pertinaces obras, perros con collar y motos aparcadas han convertido las estrechas aceras de mi barrio, y de tantos otros, en peligrosos e impenetrables laberintos, cotos vedados para personas de movilidad reducida por los años o los achaques. La irrupción sorpresiva de ciclistas a la fuga en los colapsados circuitos peatonales añade un peligro suplementario a la integridad de los viandantes.
Los ciclistas no ven bien a los peatones, los peatones miran mal a los ciclistas y el Ayuntamiento permanece ciego y sordo ante las reivindicaciones de unos y otros. Con olímpico desprecio, el alcalde de la urbe capital construye a base de corazonadas y cemento su obra magna compuesta de numerosas piezas. Por sus obras les conoceréis.
Moncho Alpuente
Dos mejor que cuatro.
www.elpais.com/articulo/madrid/mejor/elpepiespmad/2009070…